Fue entonces el sol, como una campana tibia resonando sobre los tejados de Loira, el que acarició su espalda cuando ella, con esa mirada que siempre ha sabido leer los silencios, le dijo: “No me gusta ese lunar”. No era el mar, ni el paseo entre pinos, ni el zumbido de las cometas. Era ese minúsculo signo en la piel —oscuro, irregular— lo que detenía ahora el domingo soleado, como si el tiempo hubiese trastabillado en medio de un campo de dunas. Ella supo antes que nadie. Lo supo porque el miedo tiene memoria, y su cuerpo ya había pronunciado aquel nombre que aún le cuesta recordar: melanoma en estado avanzado.
La doctora no tardó en confirmarlo. Fue breve, profesional, casi impersonal. “Extirpación inmediata. Biopsia. Seguimiento.” Palabras cortas que abren puertas largas al vértigo. Pero ya en casa, mientras la lluvia de la noche golpeaba los cristales, ella le preparó un té y dijo, sin dramatismo, solo con esa templanza que da haber cruzado el infierno y haber vuelto:
—Ahora toca vivir como si ya estuviéramos en el futuro.
Y eso hicieron. Desde aquel domingo, cada mañana les pertenece. Se despiertan con la luz sobre el estuco de la habitación alquilada, en ese rincón del mundo que escogieron como refugio tras dejar la ciudad donde nacieron sus hijos, donde construyeron sus vidas en paralelo con la Historia, con las viejas fábricas que se cerraban, los tranvías que se oxidaban, y los cafés de media tarde. Ferrol quedaba atrás como queda un sueño: persistente, neblinoso. Lo recuerdan en la humedad de las aceras, en el aliento de las farolas antiguas, en los rostros de vecinos que ya no están. Ella, antes de dormirse, aún repite nombres de tiendas y esquinas, y él imagina los pasos alborotados de sus hijos cruzando la plaza del mercado, con aquellas mochilas que pesaban menos que sus esperanzas.
Entonces, como quien estrena un idioma, comenzaron a nombrar lo invisible: las formas de la luz en la cortina por la mañana, el rumor del viento entre las hojas altas del bosque, la lentitud con que una taza se enfría en las manos que no tienen prisa. Cada pequeño gesto se volvió un rito secreto. Celebraban los días sin fiebre como otros celebran aniversarios, y el simple hecho de caminar hasta el faro sin detenerse parecía una victoria sagrada. Ella empezó a escribir listas de cosas que aún deseaba: aprender a hacer pan, plantar camelias, mirar una aurora boreal. Él leía en voz alta en las tardes grises, con la gravedad de quien sabe que las palabras también pueden sanar. No vivían como si fueran pronto a rendir cuentas, sino como si cada día hubiera sido ganado en una guerra silenciosa.
Ahora, en Valdoviño, la brisa huele distinto, como más viva. Las gaviotas no traen noticias, pero sí promesas. Y a veces, al caer la tarde, se sientan bajo los eucaliptos y recuerdan.
—El presente —dice él— es solo un eco.
Y ella, con los ojos fijos en el horizonte, responde:
—Entonces hagamos que resuene como una canción, porque si la vida se mide en instantes, este —aquí, contigo— ya es eterno.
A Cobeluda. Neda.
15 de junio de 2025
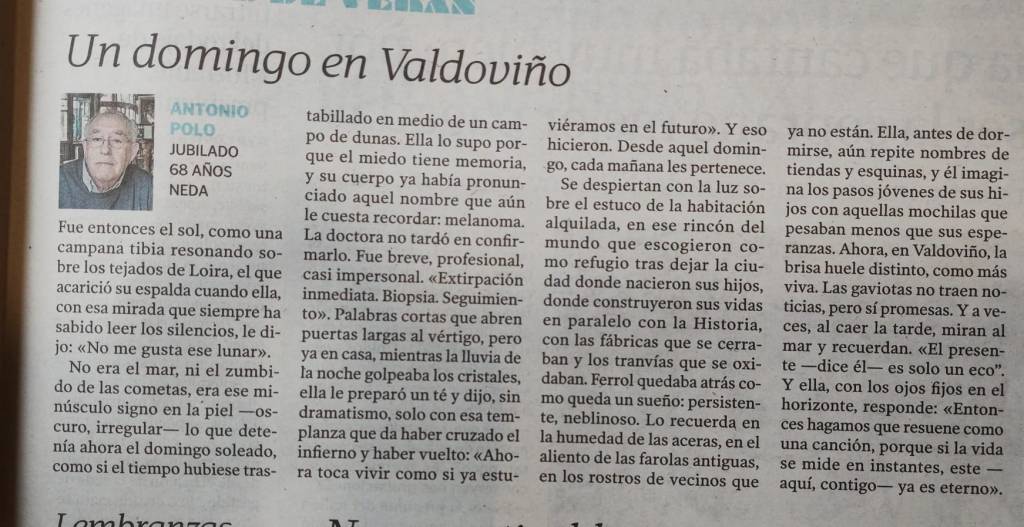
La Voz de Galicia, 14 de agosto de 2025.
Fecha: 17 de agosto de 2025.
